Después de mucho tiempo, abro un libro de Borges y, en uno de los cuentos de El libro de arena, encuentro el siguiente diálogo:
Me preguntó de un modo pensativo:
—¿Qué es ser colombiano?
—No sé —le respondí—. Es un acto de fe.
—Como ser noruega —asintió.

Cuando nos preguntan de dónde somos y respondemos: “Soy nicaragüense”, “Soy coreano”, “Soy francés”, ¿comprendemos realmente qué significa ser de ese país? Sospecho que no. Sospecho que la respuesta da inicio a ese acto de fe mencionado en el diálogo, que nos hace creer que pertenecemos a un grupo de seres humanos unidos en comunión por un territorio y unas tradiciones. Creemos que cada logro virtuoso y sobresaliente obtenido por alguno de nuestros compatriotas también es nuestro. Creemos que ese país es nuestra casa. Creemos que ese país nos pertenece. Creemos.
Creer todo esto nos consuela, nos da certezas en medio de la incertidumbre de la vida y nos proporciona una sensación de seguridad y compañía sin la cual nos sentiríamos más solos. Pero todo es un acto de fe. Desconocemos la mayoría de ese territorio del que decimos ser parte y moriremos sin conocerlo, bien sea porque nunca tendremos el tiempo, porque es demasiado extenso o porque preferimos visitar otros países «más interesantes».
En lugar de estudiar nuestro pasado, preferimos enorgullecernos de lo que ignoramos. Es más fácil envanecerse de victorias pasadas, aunque apenas recordemos los apellidos de nuestros próceres para dar la dirección de una calle. El legado que dejaron se convirtió en una lista de feriados que todos esperamos, ansiosos, para olvidar por un día nuestro trabajo. ¿Qué puede importarnos el significado de una fecha? Además, al fin y al cabo, ¿no es mejor la indiferencia ante esa historia de segunda mano que nos inocularon en el colegio, llena de mentiras y simplificaciones?
—¿Qué es ser venezolano?
—No sé —le respondí—. Es un acto de fe.
—Como ser palestino —asintió.
Un acto de fe del que el mismo Borges no puede escapar. En su poema Mateo, XV, XXX, se dice a sí mismo en un verso: «la carga de Junín en tu sangre», evocando con vanidad a su bisabuelo militar que comandó una carga de caballería en esa decisiva batalla independentista. Borges, que nunca salió de una biblioteca y que no sabría blandir un sable de madera. Borges, que dijo que «un agnóstico es el hombre que declara su perplejidad ante la trascendencia», postrado ante la trascendencia patriótica de su sangre.
¿Estuvimos allí con los que dieron la vida para que hoy podamos decir que somos de este o aquel país? ¿Es también nuestra la medalla que gana el atleta en una competencia? ¿Entrenamos con él durante años, padecimos sus lesiones, la rigurosidad diaria del entrenamiento, la disciplina sin descanso, sus fracasos? Este orgullo que nos inventamos cuando los que son de nuestro país consiguen una hazaña, contrasta con la rapidez con que, cuando cometen errores, los abucheamos desde las gradas: las mismas gradas que vaciamos y llenamos de acuerdo con lo que otros hacen, y no nosotros.
Ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar las verdaderas dimensiones de la geografía del país del que decimos ser parte. Apenas conocemos su forma por los mapas: mapas con la escala distorsionada para que quepan en una página de un libro de geografía, con unas líneas llamadas fronteras que nunca pisaremos porque son invisibles. Tampoco conoceremos a esos millones de personas que también dicen ser de nuestro país y con las que nos hermana una identidad común. Aunque, si fuéramos honestos, confesaríamos que solo nos importa nuestra familia y algunos amigos, y que el resto del mundo es eso: el resto.
En una escena de la película argentina Martín (Hache), padre e hijo están sentados a la mesa de un restaurante. El padre le dice que Madrid es un buen lugar para vivir, y entonces Hache, el hijo, le pregunta:
—¿No extrañás? ¿Nunca te dieron ganas de volver?
—Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso pero también lo extrañás si te mudás a diez cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Una estadística, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos y esos sí se extrañan. Pero se te pasa.
El tono del padre tiene cierta amargura y también el desencanto y la firmeza del lúcido. ¿Cuál es la raíz de esta dureza? Las palabras que dice a continuación nos dan la respuesta:
—Lo único que te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de la Argentina la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te hacés mierda. Es un país sin futuro. Es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie.
Para él hay países que exigen un acto de fe mayor que otros. Argentina es uno de ellos. Él perdió la fe por culpa de la Argentina. ¿De verdad la perdió? «Me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios», escribió Heinrich Böll. ¿No es lo mismo que le pasa a este argentino desengañado? Lo único que hace es hablar de la Argentina con el dolor y la rabia del amante no correspondido. «Tuve una pelea de amantes con el mundo», se lee en el epitafio del poeta Robert Frost. El padre de Hache sigue teniendo una pelea de amantes con su país. Una pelea poco original, porque sus palabras podrían muy bien haberlas dicho un colombiano, un español, un peruano, etc. ¿Cuántas veces ha afirmado el escritor colombiano Fernando Vallejo que Colombia es un país maldito? ¿Cuántas más el escritor español Arturo Pérez Reverte critica con acritud las oportunidades perdidas que tuvo España a lo largo de su historia para ser un país mejor del que es en la actualidad? ¿No es lo mismo que hace el protagonista de la novela Conversación en La Catedral cuando, en la primera página, piensa: «¿En qué momento se jodió el Perú?», como si hubiera que partir de la certeza de que el Perú está jodido para, solo así, narrar sus tropiezos.
El colombiano piensa que su país es el protagonista de una historia violenta única; el español, que solo a España la han gobernado sinvergüenzas; y el peruano, que solo el Perú se jodió hace un buen rato o que, tal vez, nació jodido. Este mirarse al ombligo, como si cada país tuviera problemas que lo hacen distinto al resto, es una forma paradójica de nacionalismo, porque lo que pretende es diferenciarse de las demás naciones esgrimiendo sus tragedias políticas y sociales. «Esto solo pasa en México». «Esto solo pasa en la India». En suma: «Esto solo pasa aquí».
Aplaudimos los ajustes de cuenta con nuestra historia porque por fin alguien le da voz a nuestras quejas y frustraciones nacionales, y así nos desahogamos. A menudo este pesimismo es el reflejo de un sentir colectivo. En los comentarios a la escena de Martín (Hache) mencionada, leemos: «Después de tantos años sigue siendo el mejor resumen de lo que es la Argentina». «Esto es lo que hace la Argentina con sus hijos, obligándolos a elegir entre la miseria económica y la miseria moral».
¿En qué momento se jodió Irán? ¿En qué momento se jodió Estados Unidos? ¿En qué momento se jodió Ruanda? Cuánta complacencia en la derrota encierran estas preguntas, y también cuánto malestar. No son preguntas válidas para la historia; los países no se joden en un momento específico: el deterioro o el bienestar suelen ser graduales. Lo que sí cabe preguntarnos es cómo, de cuestionar críticamente la historia del país en el que nacimos, podemos pasar a convertir nuestra fe nacionalista en la marca más importante de nuestra identidad. Y cómo empezamos a considerar a los otros —a aquellos que no pertenecen a nuestro país— como seres extraños, potenciales amenazas y enemigos reales. La última guerra mundial nació de esta fe exacerbada. Por eso el escritor Albert Camus escribió: «Amo demasiado a mi país para ser nacionalista». Como si el nacionalismo fuera una ofensa al amor que uno puede sentir por su propio país, como si fuera una ideología perversa que arruina ese vínculo sentimental hasta convertirlo en odio hacia los demás.

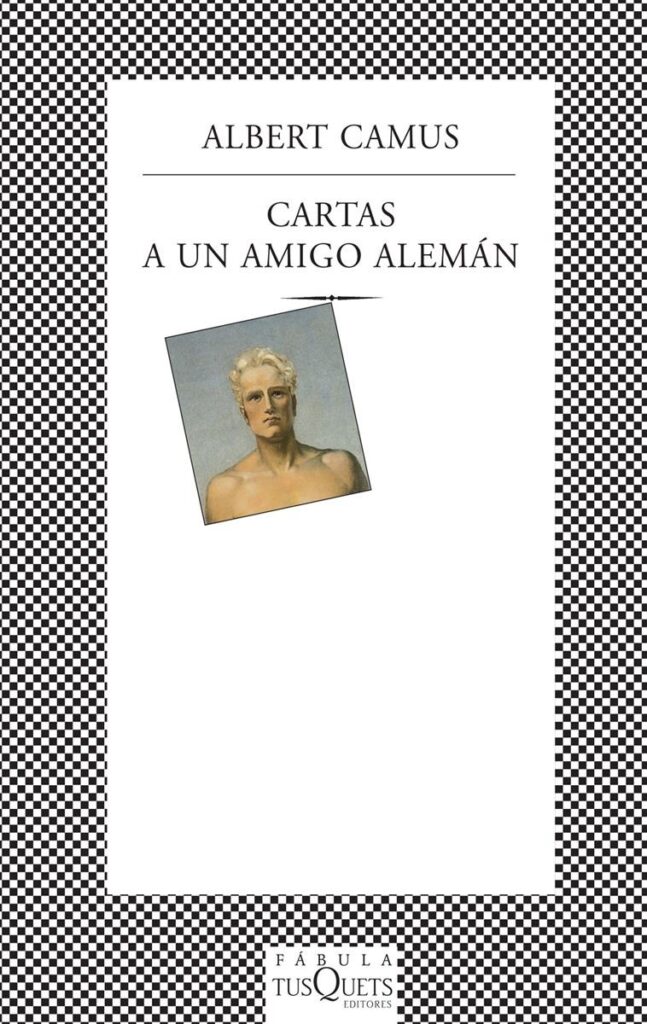
En su frase, Camus remarca que ama a su país. ¿Esta vez también habla su fe por él? Creo que se refiere a algo diferente. El padre de Hache dice que todos aquellos que llamamos «compatriotas» no son más que números sin cara. Lo inevitable, sin embargo, es que unos cuantos de esos números sí tienen cara. «Tu país son tus amigos y esos sí se extrañan. Pero se te pasa». ¿Y si no se te pasa? ¿Y si esos amigos y caras que extrañamos son suficientes para sustituir la fe (conectada a conceptos tan abstractos como Dios o nación) por algo más concreto, como el conjunto de personas que forman parte de nuestros afectos? ¿Y si aquello a lo que se refiere Camus es más próximo a la idea de «patria» que canta Rubén Blades? «Patria», dice la letra, «son tantas cosas bellas», «como el cariño que guardas después de muerta la abuela», «son las paredes de un barrio», «es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja».
—¿Qué es ser ucraniano?
—No sé —le respondí—. Es un acto de fe.
—Como ser bosnio —asintió.
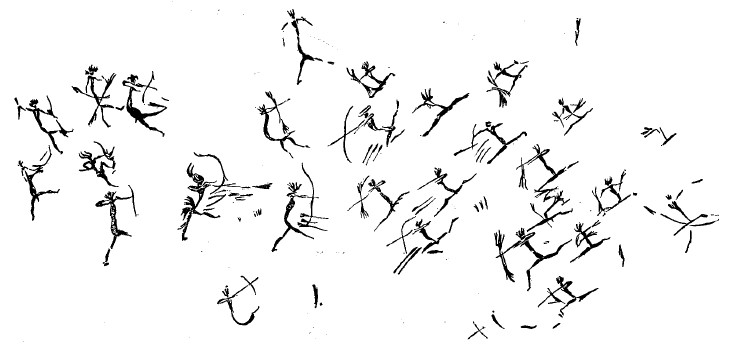
Cuando acuden puntuales la xenofobia y la guerra, se vocifera tanto la palabra «patria» como la palabra «nación», así que no tengo interés en ennoblecer un concepto para oponerlo al otro. Diré solo que la canción contiene una idea de patria sostenida por la nostalgia, ese sentimiento reflexivo, entre doloroso y placentero, propiciado por el paso del tiempo. Esas «tantas cosas bellas» son más bellas porque ya no están o ya cambiaron para siempre, y nuestra memoria lo sabe. Es una idea de patria que no vende los típicos augurios de un futuro brillante impulsado por el progreso. No es el futuro la clave, sino el alejamiento: «es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja». Es distinto alejarse de forma voluntaria a hacerlo involuntariamente, pero, cualquiera sea el tipo, el alejamiento nos da la distancia necesaria para notar eso que la canción dice que llevamos en el alma. Agregaré entonces que hay un alejamiento conocido que también nos invade sin necesidad de desplazarnos de nuestro barrio: es el paso del tiempo al que todos estamos atados.
No es un fardo pesado la patria a la que le canta Rubén Blades. En todo caso, el único peso es el de la nostalgia. Pero este no es el mismo peso que justifica rencores presentes por hechos pasados: ese equipaje de los muertos que muchas veces nos apresuramos a llevar a cuestas y que comienza por amargarnos la nostalgia y termina por destruir toda posibilidad de convivencia.
Una de las teorías de los prehistoriadores para explicar las pinturas rupestres propone que son símbolos de identificación territorial, como los escudos y las banderas actuales. Si fuese así, nuestra disposición a diferenciarnos grupalmente de los otros habría estado presente desde hace miles de años como una excusa para odiarnos y eliminarnos, pero también como un motivo para dejar cosas bellas a las cuales regresar cuando nos alejamos.
